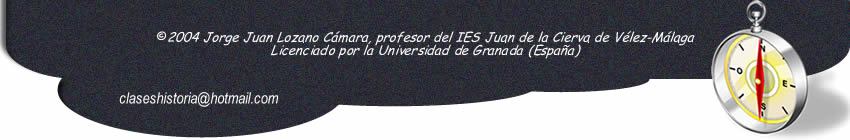“Hace pocos años, si se le ocurría
a usted hacer un viaje, empresa que se acometía
entonces solo por motivos muy poderosos, era forzoso recorrer
todo Madrid, preguntando de posada en posada por medios
de transporte. (...) En los coches viajaban solo los poderosos;
las galeras eran el carruaje de la clase acomodada; viajaban
en ellas los empleados que iban a tomar posesión
de su destino, los corregidores que mudaban de vara (destinados
a otro lugar); los carromatos y las acémilas estaban
reservados a las mujeres de militares, a los estudiantes,
a los predicadores cuyo convento no les proporcionaba
mula propia. Las demás gentes no viajaban; y semejantes
a los troncos, allí donde nacían, allí
morían. Cada cual sabía que había
otros pueblos que el suyo en el mundo, a fuerza de fe;
pero viajar por instrucción y por curiosidad, ir
a París sobre todo, eso ya suponía un hombre
superior, extraordinario, osado, capaz de todo; la marcha
era una hazaña, la vuelta una solemnidad. (...)
A su vuelta, ¡qué de gentes le esperaban,
y se apiñaban a su alrededor para cerciorarse de
si había efectivamente París, de si iba
y se venía, de si era, en fin, aquel mismo el que
había ido, y no su ánima que volvía
sola¡”.
Mariano José de Larra. La Diligencia.
1835.